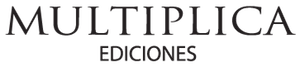El activismo, como herramienta para el equilibrio de poderes e intereses, o como la vía que los ciudadanos y las organizaciones asumen para hacer valer su posición o aporte frente a los problemas que caracterizan la realidad del entorno, ha vivido una auténtica transformación en los últimos años. Antes, los únicos con la capacidad de ser activistas eran los movimientos globales bien organizados, -que entre otras cosas, y con el tiempo-, alcanzaron algunos de los derechos con los que contamos; hoy en día, el poder recae más en los individuos y en su capacidad para promover y alcanzar el propósito que los mueve.
Como lo señala Geoffrey Pleyers en Movimientos Sociales del Siglo XXI “los jóvenes activistas de hoy son tan comprometidos como las generaciones anteriores, pero se organizan de manera más fluida y ponen la autonomía individual, la intersubjetividad y un ‘individualismo solitario’ al centro de su manera de ser activistas”.
Lo anterior, sumado a las características propias de la globalización y al avance del Internet y de las redes sociales, ha significado múltiples desafíos en cuanto al entendimiento y el dimensionamiento de las nuevas formas de movilización y activación a favor de una determinada causa; la dicotomía entre la participación de la conversación digital y la toma de acción para generar verdaderos cambios; la confluencia y la sobreposición de opiniones sobre temáticas afines y, sobre todo, respecto al impacto o no que este tipo de movimientos pueden tener en la licencia social para operar.
Y es que estamos en un contexto en el que casi que cualquier actividad humana y/o empresarial puede ser llevada al escrutinio público con movimientos en pro o en contra de esta; de allí que la gestión de estas expresiones, sobre todo desde la visión corporativa, esté dando un paso hacia adelante para entender qué es lo que pasa afuera, encontrar formas para conectar más y mejor con la sociedad, e incluso para poner en marcha acciones que dinamicen conductas sociales, abran espacios de diálogo e inviten a otros a sumarse a las causas que apoyan o que esperan ayudar a combatir.

Esta nueva visión implica, de fondo, la apertura a una actitud más activista por parte de las organizaciones, pero también el uso de herramientas tecnológicas como el deep learning para extraer, analizar y accionar elementos clave para la gestión del activismo y la movilización. Por ejemplo, lograr reconocer a los líderes de algunos movimientos, las comunidades que inspiran y entender lo que les “duele” podría ser la base para encontrar puntos en común y buscar caminos conjuntos, o entender si la conversación ha trascendido a un conjunto amplio de la población o si se da únicamente en comunidades activistas que se retroalimentan podría dar luces sobre la relevancia de un tema desde la colectividad.
Lo mismo ocurre si somos capaces de comprender cuáles son los mensajes, cómo se reciben, cómo calan para poder tomar decisiones de gestión que ayuden a aportar a esas macro preocupaciones o incluso que den sustento de evaluación para saber si ese es un tema a impulsar.
Sin duda, el activismo cambió y seguirá transformándose a medida que avanza el tiempo, la clave que tenemos para sumarnos, entenderlo y construir está dada por la tecnología. Lo he oído muchas veces, el momento lo es todo, tener claro cuándo resulta oportuno poner en marcha un determinado plan de acción, cuándo no hacerlo, qué riesgos implica o qué oportunidades, marcará la diferencia.
(*) Socia y directora general Región Andina en LLYC.
Revista Gestión no se responsabiliza por las opiniones ni comentarios publicados por sus colaboradores en este espacio, quienes son los responsables del contenido difundido. Si va a hacer uso de este artículo, por favor cite la fuente original. Artículo de opinión (O).
Encuentre contenido relacionado en nuestro archivo histórico:
Es hora de promover una nueva cultura de consumo desde la propia industria
Lo hecho contra el calentamiento global es insuficiente
La ciberseguridad, una industria más equitativa
Last modified on 2022-08-09